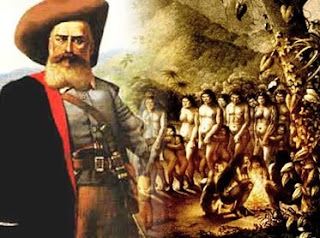Corría el año de 1641, en
Sudamérica, cuando un ejército de
mamelucos formado por 400 portugueses, los cuales se dedicaban a esclavizar
indios fueron derrotados por un veterano de los Tercios de Flandes, quienes
contaba la historia que nunca pisaron América…nunca? y como es esta historia…comienza así.
Domingo de
Torres nació a finales del siglo XVI en la península ibérica, pocos caminos
habían para un joven con espíritu
indomable como el que el tenia, es así como termino componiendo en la fuerza
más poderosa del planeta en su época,
los tercios de Flandes, el cuerpo de elite que domino Europa.
Los Tercios
eran unidades regulares profesionales permanentemente operativas, se
incorporaban a partir de los 14 años, y su servicio era por no menos 20 años,
de allí que eran tropas experimentadas, solo vivían para la guerra, y La
recluta de los soldados del Tercio la realizaba cada capitán amparado por una
patente llamada ‘conducta’, otorgada personalmente por el Rey, se destacó la
amalgama de la disciplina con técnicas pulidas de pica, daga, espada y arcabuz.
Volviendo a
la vida de Domingo, participo de la guerra de los 30 años así como en la guerra
franco española, a daga y espada por toda Europa, licenciándose con más de 20
años de servicio, como sargento.
Y en América
mientras tanto en la zona actual del Brasil un comercio de esclavos era manejado
por los expediciones de los bandeirantes, estos buscaban metales, piedras
preciosas, y capturaban indios que traían encadenados para venderlos como
esclavos. Las columnas se organizaban así, un pequeño grupo de jefes
portugueses, nacidos en Europa o en el Brasil; una tropa escogida de mamelucos
(mestizas de blanco e india) armados con mosquetes y pistolas; un cuerpo
numeroso de indios aliados que, como auxiliares de la columna, llevaba lanzas y
arcos con flechas. Sus efectivos variaban de algunas docenas a varios cientos
de hombres.
Los
portugueses se dieron cuenta que los guaraníes tutelados por los jesuitas, se
habían transformado en trabajadores agropecuarios bien adiestrados de modo que
su valor se duplicó. Un esclavo negro era bueno trabajando por su resistencia
física pero demandaba tiempo adaptarlo a las técnicas de laboreo en las
haciendas. Por el contrario, los guaraníes gracias a los jesuitas, eran mano de
obra capacitada y además, excelentes artesanos y por tanto un lucrativo negocio
esclavizarlos.

Es asi como
en la Compañía de Jesús en el territorio
Paracuaria, es decir, la entonces provincia del Paraguay, sufre el asedio de los bandeirantes, estas
misiones protegían y cuidaban de los guaraníes, más de 60000, indios fuero
esclavizados, fue asi como tras sufrir numerosos ataques, ante esto el jesuita
Ruiz de Montoya fue recibido por el rey Felipe IV y de inmediato lo informó de
la gravedad de los ataques que estaban siendo objeto las Misiones y asi
recibieron el permiso de la Corona de España para adiestrar a los indígenas.
Y es asi que
el 21 de mayo de 1640 el monarca firmó una Real Cédula por la que transfería al
Virrey del Perú el poder para armar a los guaraníes condenando el tráfico de
seres humanos.
Si bien la
ordenanza real llegaría cinco años más tarde a Lima, los jesuitas no esperaron
todo ese tiempo sino que tomaron la iniciativa. En 1639 habían conseguido de
Buenos Aires y de la Real Audiencia de Charcas las autorizaciones para que los
aborígenes portaran armas de fuego. El gobernador de Buenos Aires, Pedro de
Rojas y Acevedo envió varios instructores y armas y el papa Urbano VIII dispuso
que los bandeirantes católicos fueran excomulgados. Como era de esperarse, los
portugueses reaccionaron con más furia que nunca y casi matan a los monjes
jesuitas que se encontraban en San Pablo tramitando un alto al fuego.
Finalmente
en septiembre de 1640 partió la nueva bandeira portuguesa. Se sumaron a esta
expedición -que no solo venía ya a saquear y esclavizar sino a cobrar venganza
y apropiarse de territorios- varios nobles portugueses e hijos de acaudalados
entre quienes se encontraban Antonio de Cunha Gago, Juan Leite y Pedro Nunes
Dias. Unos 400 naturales de Portugal ingresaron a las filas bien equipados y
armados con espadas, petos o armaduras parciales y armas de fuego. Como
siempre, se sumaron los renegados Tupíes y mestizos además de negros esclavos,
un ejército de unos 3500 efectivos comenzó a surcar por el río Uruguay en unas
700 canoas.

Notificados
los jesuitas del avance del enemigo, el Superior de la Orden el padre Claudio
Ruger ordenó concentrar el ejército guaraní de unos 4200 efectivos. El
armamento tradicional indígena consistente en arcos y flechas, puñales, macanas
y hondas fue reforzado con 300 arcabuces y piezas de artillería algunas de las
cuales fueron enviadas desde Buenos Aires.
De inmediato
comenzaron la construcción de balsas con unas novedades. Se las
"fortificó" con troncos para resistir las piedras y flechas que
arrojaban los tupíes y además, proporcionar algún tipo de "blindaje"
contra los disparos de arcabuces. Un arma un tanto extraña que utilizaron en
esta batalla los guaraníes fue el tambetá que era una quijada afilada y la cual
se usaba en la batalla cuerpo a cuerpo como una segadora.

Domingo de
Torres llega a América con el fin de adiestrar y preparar militarmente a los guaraníes, su base será en Mboreré, hoy
Argentina, los padres Antonio Cárdenas y Antonio Bernal, ex militares,
comenzaron a ejercitar a los guaraníes en marchas y maniobras militares además
de técnicas de combate. Simultáneamente, los padres Pedro Mola, Cristóbal de
Altamirano, Juan de Porras, José Domenech, Miguel Gómez, Domingo de Salazar,
Antonio de Alarcón, Pedro Sardoni y Domingo Suárez se dedicaron al apoyo
logístico, la construcción de balsas, etc. Las tropas indias fueron colocadas
bajo el mando de los caciques Ignacio Abiarú y Nicolás Nhienguirú siendo su
estado mayor los caciques Francisco Mbayroba y Azaray. El padre Claudio Ruger
se declaró enfermo delegando el mando a los padres Diego de Boroa y Pedro
Romero. La base de operaciones fue situada en la misión Asunción de Acaraguá
cerca del arroyo Mbororé.
Dos
guaraníes que habían escapado informaron en detalle la cantidad de tropas y
calidad del armamento que traían los paulistas.
 |
| La Mission retrata lucha de bandeirantes y guaranies |
El 25 de
febrero el padre Altamirano envió río arriba 8 canoas en misión de exploración.
Pero en un recodo de un río, se toparon con mas de 300 embarcaciones
bandeirantes. Los guaraníes tuvieron una escaramuza con la fuerza invasora y
escaparon perseguido por canoas tupíes. Sin embargo los perseguidores cayeron
en una trampa cuando se aproximaron demasiado a la línea defensiva guaraní
quienes salieron en auxilio de los suyos. En la refriega que siguió los tupíes
hubieran sido exterminados a no ser porque comenzó una furiosa tormenta con
truenos y relámpagos que obligó a detener las operaciones.
Con la
llegada de la noche, acelerada por el mal tiempo, los paulistas intentaron
atacar de sorpresa la posición jesuita de Acaraguá. En la oscuridad, 250
guaraníes en 30 canoas sostuvieron con valor el ataque a la luz de los
relámpagos, contra una fuerza superior compuesta por mas de 100 embarcaciones.
Altamirano
juzgo prudente retirarse ante la magnitud de las fuerzas invasoras o arriesgaba
a perder todos sus efectivos. Antes, ordenó destruir todos los cultivos y
víveres para no dejar nada a los atacantes. Esta desición fue acertada ya que
el hambre condujo a los atacantes hacia el terreno que los jesuitas y caciques
generales habían elegido para presentar combate.
Cuando
llegaron a Mbororé se encontraron con las fuerzas guaraníes en línea de batalla
y con la novedad que habían fortificado las orillas. Hasta las mujeres
colaboraban acarreando todo lo que se necesitaba para mantener a los hombres en
buenas condiciones.
Durante dos
días los invasores tantearon la situación mientras decidían que hacer. Los
jesuitas entre tanto, acumularon más refuerzos y confesaron a todos los que
iban a pelear.
El 11 de
marzo de 1641 la bandeira abandonó Acaraguá y avanzó río abajo con unas 300
embarcaciones. A las dos de la tarde, 60 canoas al mando del cacique general
Ignacio Abiarú tomaron la iniciativa pasando al ataque enarbolando el
estandarte de Francisco Javier. Luego de una breve arenga, Abiarú condujo a los
suyos directo al medio de la formación enemiga comenzando la batalla que
duraría casi una semana. Al frente de la singular flotilla fluvial, guiaba la
acción una balsa donde iba montado un pequeño cañón que, al hacer fuego,
comenzó a hacer estragos en las filas tupíes.
La noche
alivió el combate que hasta el momento, resultaba desfavorable a la bandeira.
Catorce canoas y algunas balsas fueron capturadas y muchos prisioneros.
 |
| Fuerzas bandeirantes al mando de Manuel Pires y Jerónimo Pedrozo de Barros partieron de San Pablo en septiembre de 1640. |
Al día
siguiente, 12 de marzo, los jesuitas pensaron llevar el combate a tierra firme
pero los paulistas no aceptaron batallar lejos del río y por fuera de sus
fortificaciones. En eso que parlamentaban jesuitas y caciques los pasos a
seguir, llega un mensajero tratando de negociar la paz pero no le fue aceptada
la oferta. De inmediato sitiaron el campamento bandeirante por tierra y desde
el río sospechando que fuerza invasora estaba maltrecha y buscaban artimañas
para reorganizarse. Desde el 12 hasta el 16 de marzo, el campamento enemigo fue
bombardeado sin cesar.
Comprendieron
los bandeirantes que ya la suerte en la batalla les sería adversa y decidieron
parlamentar. Tenían muchos heridos y además, nada de víveres. Pidieron un nuevo
tiempo para negociar la paz pero era tanto el daño que habían hecho, que los
indios no querían saber nada con rendición. Los querían exterminar para siempre
y alejarlos definitivamente de las tierras labradas.
El 16 salen
de la fortificacion y procuran forzar el bloqueo navegando río arriba. Pero de
inmediato son acosados por los guaraníes con tanta determinación que comenzó
una masacre. Sin embargo, valiéndose de los portugueses y sus armas, los
invasores alcanzaron a llegar a la desembocadura del río Tabay solo para
encontrarse que los estaban esperando 2000 guaraníes formados en línea listos
para la pelea. Solicitaron clemencia otra vez pero los caciques guaraníes se
negaron a proporcionarla y los jesuitas no hicieron mucho para interceder.
Ellos también estaban contagiados por el ardor de la guerra.
Finalmente
arremetieron los bandeirantes contra la banda oriental del río Uruguay buscando
la salvación pero fue un esfuerzo inútil. Los estaban aguardando y sufrieron
constantes ataques que los diezmaron. Perdido el orden marcial, la bandeira se
fue disgregando en pequeños grupos que fueron cazados sin piedad. La
persecución aborigen fue mortal. Los tupíes eran muertos sin miramiento alguno
y los portugueses asesinados así se rindieran.
Durante
meses, luego de la batalla, partidas de guaraníes peinaron prolijamente la zona
hasta no dejar a ningún bandeirante en actitud de pelea.
La batalla
había sido terrible. De los 3000 paulistas que iniciaron el ataque, solo un
puñado de tupíes regreso a San Pablo junto a 120 portugueses y mamelucos.
Hubo un
intento posterior por socorrer a los derrotadoS pero el padre Altamirano junto
con las tropas guaraníes de Abiarú los interceptaron y derrotan a finales de
1641. Con esto, cesaron por muchísimo tiempo, las temibles bandeiras. En los
territorios portugueses de Brasil, ahora sabían que los jesuitas no solo eran
capaces de cultivar tierras sino trabar tan fuerte amistad mediante el vínculo
religioso, que los guaraníes se habían constituído en un ejército regular que
había que respetar. Mborore fue
también la primera Batalla Naval de Sudamérica.
 En conjunto,
entre 1637 y 1745, año este de la abolición definitiva de las reducciones, los
ejércitos guaraníes entraron en combate al menos cincuenta veces en nombre del
rey de España. En 1697, un contingente de dos mil indios rechazó a los
franceses en Buenos Aires; en 1704, un ejército de cuatro mil hombres
acompañado de caballos, ganado y un arsenal móvil descendió el Paraná en
barcazas con el objetivo de defender la ciudad contra los ingleses; en 1724,
expulsaron a los portugueses de Montevideo.
En conjunto,
entre 1637 y 1745, año este de la abolición definitiva de las reducciones, los
ejércitos guaraníes entraron en combate al menos cincuenta veces en nombre del
rey de España. En 1697, un contingente de dos mil indios rechazó a los
franceses en Buenos Aires; en 1704, un ejército de cuatro mil hombres
acompañado de caballos, ganado y un arsenal móvil descendió el Paraná en
barcazas con el objetivo de defender la ciudad contra los ingleses; en 1724,
expulsaron a los portugueses de Montevideo.
Cuentan que
Domingo, el sargento memorable de los tercios de Flandes, siguió siempre junto
a su ejército guaraní, murió de viejo, no encontró valiente que lo mate, una
historia más de estas tierras.
Fuente: Henry
Kamen, Imperio. La forja de España como potencia mundial. Aguilar, Barcelona
2003, páginas 326-327.
http://noticiasdelacruz.com.ar
 Navegando
en la web, encontré este cuento, ameno, simpático y criollo, siempre me gustaron las historias de duelos y gauchos, este esta para un comic o un corto, me tome el atrevimiento de agregar imagenes de Carlos Montefusco. y el autor del cuento , Lucas
Gonzalo Gallo, tiene un blog con otros cuentos mas, muy interesantes, al final
les dejo el link, y aquí comienza, y se llama así…
Navegando
en la web, encontré este cuento, ameno, simpático y criollo, siempre me gustaron las historias de duelos y gauchos, este esta para un comic o un corto, me tome el atrevimiento de agregar imagenes de Carlos Montefusco. y el autor del cuento , Lucas
Gonzalo Gallo, tiene un blog con otros cuentos mas, muy interesantes, al final
les dejo el link, y aquí comienza, y se llama así… Al estar en constante expansión, llegaba gente
casi todos los días. Ellos pasaban por la comisaria para que yo los censara y
les diera la bienvenida. El intendente estaba generalmente en Chascomus, por lo
que me correspondía a mí encargarme de los asuntos administrativos del pueblo,
en su ausencia. A gatas sé leer y escribir, pero me las apañé bien.
Al estar en constante expansión, llegaba gente
casi todos los días. Ellos pasaban por la comisaria para que yo los censara y
les diera la bienvenida. El intendente estaba generalmente en Chascomus, por lo
que me correspondía a mí encargarme de los asuntos administrativos del pueblo,
en su ausencia. A gatas sé leer y escribir, pero me las apañé bien. Sin
embargo, a pesar de contarle esto, el hombre insistió en que era mi culpa y me
reto a duelo para la siguiente tarde. Esperaba terminarlo a primera sangre,
pero el hombre estaba, sin dudas, dispuesto a matarme, por lo que no aceptó mi
oferta y me desafío a muerte.
Sin
embargo, a pesar de contarle esto, el hombre insistió en que era mi culpa y me
reto a duelo para la siguiente tarde. Esperaba terminarlo a primera sangre,
pero el hombre estaba, sin dudas, dispuesto a matarme, por lo que no aceptó mi
oferta y me desafío a muerte.